Hoy en día, en verdad no hay nadie que haga el tipo de fotorreportaje épico que Lisette Poole ha desarrollado en los últimos años, con lo que ha llamado la atención del mundo sobre la apariencia y la percepción de la realidad cubana contemporánea. Cuando su maravilloso fotolibro La paloma y la ley —una edición bilingüe con una serie impresionante de fotografías documentales e íntimas— llegó a nuestras manos, ambos lo devoramos. La paloma y la ley sigue la trayectoria del proceso migratorio de dos mujeres cubanas a través de ocho mil millas y trece países —desde Cuba a los Estados Unidos— en 2016. En otras palabras, Lisette realizó el viaje junto con Marta y Liset y puso su propia vida, su propio cuerpo, en la línea; el tejido que resulta de la increíble mezcla de palabras e imágenes es lo más cercano a la experiencia de estar ahí. Sabíamos que Lisette tenía mucho más por compartir; vivió varios años en Cuba y fue ahí donde descubrió su vocación de fotógrafa. Teníamos previsto reunirnos y hablar en persona en 2020 sobre sus posibles aportaciones a nuestro blog (de hecho, Ruth iba a presentar a Lisette en el lanzamiento de Books & Books), pero la pandemia se interpuso. Como ha sucedido tantas veces este año, caímos en un túnel de tiempo… Pero, al fin, he aquí el provocativo, conmovedor e increíblemente honesto ensayo “La bella desaparición”, que aborda un tema del que no hemos hablado antes: el género y el sexismo, y lo que implica ser una mujer que vive sola en La Habana y decide documentar el cargado contenido sexual de las canciones de reguetón. Nos complace mucho presentar el trabajo de Lisette Poole y esperamos que ustedes queden tan impresionados como nosotros por su voz y visión únicas.
Abrazos,
Ruth and Richard
by Lisette Poole
Read post in English >>

21 de diciembre de 2014. Jóvenes en el Malecón, cerca de La Habana Vieja y Centro Habana.
Vivía sola en Cuba. El plan era quedarme seis meses para trabajar en proyectos fotográficos, que al final se convirtieron en cinco años. Cuando recién llegué, me alojé con una mujer mayor que me vigilaba en la cocina para asegurarse de que no le robara comida. Así que, en cuanto supe de un lugar en Centro Habana, no dejé pasar la oportunidad.
Cuando me mudé, me atormentaba el edificio que estaba en la esquina de San Lázaro y Escobar. Pasaba frente a él todos los días para llegar a mi nuevo hogar. Era una construcción de cuatro pisos, pero el tercero se había colapsado. Sin embargo, los departamentos en el último piso seguían habitados. Las personas vivían encima de aquel vacío, al borde de un derrumbe catastrófico. Un derrumbe que, para mí, podía ocurrir en cualquier momento.
No me atrevía a observar con detenimiento a las personas que parecían flotar en el último piso, como fantasmas. Así que, al pasar por ahí, mantenía la mirada baja, concentrada en un pequeño rincón del apartamento de la planta inferior, justo debajo de aquella inminente ruina. Yo había fotografiado la boda de Dunia y José, la joven pareja que ahí habitaba y que había forjado su futuro a pesar de la catástrofe que tenía encima.
Cada día, al pasar por ahí, me concentraba en el mural que retrataba a mi vecino Fabián —un grafitero con un mechón rubio y patineta en mano— pintado junto a la puerta de Dunia. La imagen era una representación de él mismo en lo que quedaba del decadente edificio. Luego, me escabullía por la escalera de al lado.
Al subir la escalera, totalmente oscura incluso durante el día, me dirigía a ciegas por el limitado espacio hacia mi apartamento, en el último piso. Las paredes no soportaban más; años de capas de pintura sobre el moho se desintegraban en un polvo que parecía suplicar, “llévame contigo”, al tiempo que cubría todas mis pertenencias con su desesperación.
Ese apartamento me sirvió como refugio para evadir la decadencia de Centro Habana. El dueño, en un intento por arreglarlo, había colocado azulejos nuevos, blancos y brillantes, pintura beige, un colchón de espuma y un tubo de metal para colgar la ropa. Y era mío.
Corría el año 2015. Había llegado a La Habana el año anterior para trabajar en historias que yo misma elegía sobre la economía cubana: la forma en que el sector privado se abría paso en un bastión del comunismo. Pero durante mi estancia, el 17 de diciembre de 2014, los Estados Unidos y Cuba renovaron relaciones. De inmediato comencé a trabajar como fotoperiodista para publicaciones internacionales gracias a los contactos que había establecido cuando vivía en Nueva York. Como casi todos los días tenía alguna asignación y pasaba horas en los vestíbulos de los hoteles para enviar las imágenes a través de una conexión de wifi de mierda por diez dólares la hora.

17 de diciembre de 2014. El día en que los presidentes Obama y Raúl Castro anunciaron la reanudación de las relaciones recibí una asignación de la revista TIME. Tomé esta imagen a pocas cuadras de Escobar. En el muro se lee “Más unidos y combativos defendiendo el socialismo”.
Siempre sentí atracción por Cuba; representaba toda mi identidad. La familia de mi madre abandonó la isla cuando ella tenía doce años y ella había propuesto transmitirme su más preciado legado: ser cubana.
Pero en La Habana yo era una extranjera más. Así que lo compensé con el intento de asimilar los códigos secretos del lugar —gestos manuales y movimientos de cabeza que pasaban inadvertidos para el ojo inexperto: dos golpes de dedo en el hombro significaban “militar”, un solo movimiento de cabeza hacia abajo quería decir “ven acá”. Aprendí el camino a lugares en la periferia de La Habana, como Párraga, donde nació mi madre y donde iba con frecuencia a visitar a Justina, la hermana de mi abuela. Daba indicaciones a los taxistas. Cuando algo me gustaba, decía me cuadra, gao para casa, pincha en lugar de trabajo y pinga para todo lo demás.
Los cubanos siempre me preguntaban por qué me había mudado ahí; decían que todos querían marcharse. La ironía también era evidente para mí y me preguntaba qué coño hacía yo en este lugar. Intenté mostrar mi valía a través de mi trabajo. Mi acento contenía la suficiente diáspora para granjearme la confianza y a menudo me permitía tener acceso a historias que me parecían fascinantes. Comencé a abrirme camino.
—
Desde el mirador, mi ventana que daba a San Leopoldo —el pedacito de Centro Habana donde vivía— me asomaba a través de las persianas de madera recién pintadas de blanco, altas como puertas. Podía ver el mar y el malecón a mi derecha. A mi izquierda, el resto de Escobar, como una puerta de entrada a Centro Habana; una calle estrecha, bordeada de edificios coloniales multicolores hasta donde se alcanzaba a mirar. Unas pocas casas particulares arregladas resaltaban las múltiples viviendas en mal estado, como el apartamento de Lázara en la planta baja al otro lado de la calle, que parecía una boca de ballena abierta, llena de huesos y harapos. Silenciosa. Salvo por el sonido de las risas de sus dos hijos pequeños.
Solía conversar con Rey, mi vecino, a través del conducto de aire de la cocina; ese agujero negro que atravesaba el edificio como si se tratara del tubo de un tanque de oxígeno para aliviar la asfixia de los apartamentos. La construcción de barbacoas había dejado la estructura sin aliento. En cada planta, pequeños entrepisos de madera se apiñaban en los otrora elegantes techos de doble altura, inspirados no por la belleza arquitectónica, sino por la necesidad de una ciudad superpoblada.

3 de marzo de 2015. En Centro Habana, una mujer pasa por una barbería situada en el interior de un estacionamiento.
“¡Vecina!” gritaba Rey cuando necesitaba algo.
“Dime,” respondía yo, con un grito al vacío, asomada por encima del muro a la altura de mis hombros que había en la cocina. Pero no había necesidad de gritar; el conducto de aire hacía que cualquier ilusión de privacidad se evaporara en el éter y podíamos escuchar todo lo que ocurría en las otras casas. Rey tenía más o menos mi edad, 30 años; era blanco y musculoso, con marcas de viruela en las mejillas y el cabello castaño peinado hacia atrás. El aroma de su colonia barata —una mezcla de Pinol y canela— llenaba mi casa y mi habitación y me permitía saber cuando iba a salir.
Cuando llovía, la abertura dejaba que la lluvia entrara hasta mi cocina. De cualquier modo, nunca cocinaba. A duras penas lograba encontrar comida fresca en Centro Habana. Y casi nunca tenía la energía necesaria para soportar el calor diurno en el exterior. De vez en cuando pasaba frente al agro, donde el vendedor, que tenía solo un brazo, ahuyentaba las moscas de la fruta bomba en mal estado, y seguía de largo. En cambio, vivía de las crujientes pizzas de diez pesos que vendían en el local de la esquina.
La agitada vida en Centro Habana tenía su propia banda sonora: el reguetón.
Cada día, la música resonaba desde la casa de Rey, a través del respiradero y directamente a mi psique. Un rápido crescendo hasta alcanzar el máximo volumen, que borraba todos mis pensamientos. Besito Con Lengua.
En las noches de insomnio, a las cuatro de la mañana, me recargaba en el alféizar de la ventana y veía llegar a mi calle un adolescente que conducía un bici-taxi se estacionaba a media cuadra. El aire denso de la niebla del Caribe formaba un anillo de humedad alrededor de la farola, un orbe dorado que flotaba sobre la bicicleta y su conductor mientras éste se abalanzaba sobre las jóvenes vecinas de la cuadra. Acomodaba la bicicleta con el carro y el toldo a un lado, inútil, y se apoyaba en una pared. Las chicas coqueteaban. Las canciones de El Chocolate sonaban desde una pequeña bocina que colocaba en la acera y que se iluminaba de manera acompasada. Las melodías zumbaban en el aire como un mosquito solitario en el exuberante paisaje sonoro de las olas al estrellarse en la escollera.
En Escobar me preguntaba, si el reguetón estaba prohibido por el Estado, ¿por qué la canción de El Chocolate Fina Pero Cochina, en su peculiar tributo a Tego, era el séptimo pasajero en tantos malditos viajes en taxi colectivo? ¿Y cómo lograron los reguetoneros ser omnipresentes y estar prohibidos al mismo tiempo?

7 de noviembre de 2015. El Yonki se prepara para salir al escenario en la Discoteca Chekeré, en Varadero. Llevaba varios meses alejado de los reflectores tras haber sido censurado. Los artistas conservaron su popularidad gracias al uso de El Paquete Semanal, un sistema de intercambio de archivos sin necesidad de conexión a Internet y que permitía que la música y la información circularan por Cuba cada semana a través de una red de repartidores provistos de discos duros.
El reguetón se rebeló contra todos los elementos estáticos de la tradición cubana.
El grueso del periodismo internacional se centraba en las restricciones impuestas en Cuba, pero a mí me interesaba más averiguar dónde era que los cubanos encontraban libertad. Quería contar historias que gustaran a las personas de la isla; que sintieran que reflejaban sus vidas. No quería escribir sobre política. En el reguetón encontré la respuesta. Estaba al alcance de cualquiera que tuviera una bocina. Cada canción era una oda a la calle.
Los dioses y las diosas del reguetón se postraban ante la iglesia del capitalismo, como deidades apolíticas del pueblo, y posicionaban al materialismo más descarado en la Cuba popular. Su mensaje era sacrílegamente anticastrista.
Busqué significados más profundos en su paradoja y dentro de mí.

3 de marzo de 2015. Niños jugando en la calle en Centro Habana. A menudo fotografiaba escenas callejeras en el barrio mientras trabajaba.
Una vez, una mentora me dijo que la soledad es el combustible de nuestro trabajo. El hambre de conexión humana nos impulsa a alimentarnos con las historias y las interacciones que tenemos con la población que elegimos como objeto de estudio y de fotografía. Si el hambre era la motivación, yo estaba famélica. Ansiaba cualquier cosa que me hiciera olvidar la sensación de vacío en mi interior.
Eso funcionó para mí porque me había mudado a Cuba en una misión. Había pasado muchos veranos allí antes, pero cuando me mudé a La Habana la mayoría de mis viejos amigos había abandonado la isla. En el pasado, mi tendencia a enamorarme me había distraído, así que esta vez me prometí a mí misma enfocarme en desarrollar mi carrera y dejar de lado el romance. Sin amantes ni grupo de amigos, quedé de pronto expuesta a la misoginia cubana. Durante ese primer año, sobre todo, sentí como si no encajara. La realidad cubana me irritaba de forma constante y yo reaccionaba como si fuera alérgica a ella.
Hay hombres que me han corregido, con la esperanza de que cambie la palabra misoginia por otra con una connotación menos fuerte: machismo. Si bien la palabra resulta más aceptable, está exenta de responsabilidad. Lo que percibí fue un patriarcado revestido de agresividad que mantuvo mi sistema nervioso en vilo.
Caminar por la calle era una carrera de obstáculos de energía masculina. Para mí, los piropos constituían un desafío para un combate abierto: los silbidos de repente se transformaban en hombres que me impedían el paso, que me miraban boquiabiertos mientras se frotaban la barriga, que tocaban el claxon de los Ladas o de los almendrones y que, siempre, lanzaban el ubicuo “psssssssssst”. También, un ocasional apretón de nalgas o un manoseo indeseado. En una ocasión, alguien me siguió por horas cuando me dirigía a casa. Los sonidos me hacían estremecer. A veces perdía la cabeza en público y les gritaba que pararan; cuando esto ocurría, se reían. Me preguntaba cómo lo afrontaban las mujeres cubanas. Tal vez en el pasado había estado demasiado protegida. Sabía que, en todo el mundo, las mujeres sufrían mayores abusos, pero igual, me sentía sola.
En busca de la compañía de personas con ideas afines, intenté hacer amigos con los que pudiera compartir la experiencia de trabajar en un país como Cuba, donde el rechazo al profesionalismo es sistemático.
En el ámbito profesional, me cruzaba sobre todo con hombres, pero guardaba distancia. Las insinuaciones sexuales de los que tenían esposas o novias me hacían sentir incómoda en los pequeños círculos sociales de La Habana. Una vez, un funcionario me dijo en su oficina que a los hombres cubanos se les enseñaba a siempre decir a una mujer que era hermosa. En palabras de su padre, “al menos hay que intentarlo”. En cierto nivel, podía apreciar la franqueza; pero en contextos profesionales incluso los cumplidos más inocentes me daban escalofríos.
Me mantuve al margen, y pronto, eché por tierra cualquier posibilidad de vida social a base de preferiría no hacerlo.
El recibir proposiciones mientras realizaba un trabajo también ponía en evidencia mis inseguridades; por años había tomado fotografías en Cuba, pero apenas comenzaba a ser contratada para ello. La sexualización no deseada en el ámbito laboral era un recordatorio de mis cuestionamientos, y eso a veces me llenaba de rabia. Luchar contra las normas sociales me agotaba. Vivir en Cuba no hizo más que reforzar las protecciones que ya había construido.
Después de las largas jornadas de trabajo, el oscuro ascenso a mi apartamento resultaba abrumador. A cada escalón, la soledad se hacía más pesada.
—
Un día, en el aeropuerto, me encontré con el reguetonero El Chacal. Su cresta roja destacaba entre la multitud; lo reconocí porque lo había visto en los televisores de las cafeterías y escuchado en el equipo de sonido de Rey. Besito con lengua. Me presenté y su representante me invitó a un concierto al día siguiente, al que llegué para comprobar que el atractivo del reguetón de pronto cobraba sentido. Era la antítesis de todo lo que en Cuba parecía desmoronarse. Pronto, la emoción de pasar la noche en vela fotografiando conciertos de madrugada se convirtió en algo necesario. Y experimenté una nueva sensación: desaparecer.

26 de abril de 2015. En uno de mis primeros conciertos de reguetón en el Cabaret Guanimar de La Habana del Este, El Chacal es manoseado en el escenario por sus fans. El reguetón fue prohibido en la televisión y la radio estatales, pero se permitió que los reguetoneros dieran conciertos en locales del Estado. El precio de entrada solía ser casi el equivalente al salario medio mensual de los cubanos, entre 10 y 20 CUC.
Resultaba irónico que en el ambiente hipersexualizado del reguetón —que en sus letras cosificaba a las mujeres— encontrara un respiro a la masculinidad tóxica constante que me tenía tan agotada. Al lado de las espectaculares mujeres que habitaban ese espacio, con su ropa ajustada, maquillaje, extensiones, uñas acrílicas e inyecciones de silicona, yo ni siquiera figuraba. Me escondía detrás de la cámara en mi ropa holgada. Y, en ese mundo, yo era tan solo “la periodista”. Para mí, la experiencia fue sublime; volví por más.
Al ser el protagonista del reguetón, no era necesario que el sexismo saliera a relucir de manera indirecta como lo hacía en otros ámbitos de la vida. Esas mujeres habían elegido estar allí —y dejar temporalmente de lado sus creencias o interpretar roles problemáticos— al menos era su decisión.

Apr. 26, 2015. The V.I.P. section at a Chacal y Yakarta concert at Cabaret Guanimar in Guanabo, Havana.
Me volqué en el proyecto; por fin había encontrado un lugar en el que podía trabajar sin interrupciones. Pasé cada momento libre que tuve en el año 2015 inmersa en la cultura del Cubatón.

7 de noviembre de 2015. La sala V.I.P. en un club de Varadero, Cuba, después de un concierto de El Yonki. Este hombre solicitó que no fotografiara su rostro.
Al año siguiente, ya había publicado el trabajo sobre el reguetón y pasado a nuevos proyectos. También dejé el apartamento de Escobar y empecé a salir con un tipo al que todos llamaban Killer. Dormíamos juntos en un colchón de aire en mi apartamento sin muebles en un nuevo barrio, donde sólo se escuchaba reguetón los fines de semana.
Una tarde calurosa, levanté la mano en la calle y señalé el suelo para hacer la parada a un taxi colectivo. Lo abordé y recorrí la Avenida 23, luego San Lázaro, hacia La Habana Vieja. Al pasar por San Leopoldo, estiré el cuello para ver la calle de Escobar. Una oleada de nostalgia, y luego de conmoción, me recorrió al verlo: el edificio de la esquina, con el penúltimo piso hueco, finalmente se había derrumbado.
—
En noviembre de 2019 me fui de Cuba y llegué a la Ciudad de México. Cinco años y un mes después de haberme mudado de forma accidental a La Habana en primer lugar.
Si bien el contacto humano de quienes fotografiaba saciaba el hambre que mi mentor había recomendado mantener tantos años atrás, la soledad nunca me había abandonado. Pero para cuando me mudé, me había transformado.
Ahora que vivo en México, me duele el corazón por Cuba. No extraño los piropos, pero sí la franqueza, el tumbao que sólo cobra vida cuando una persona cubana baila y la sexualidad que emanan en su singular andar. Echo de menos la calidez; una pasión vibrante que no se impone pero que, de alguna manera, es omnipresente.
Después de un tiempo, incluso llegué a apreciar lo que me dijo el funcionario de gobierno sobre que un hombre siempre dispara su tiro: me acostumbré a que me dijeran que era hermosa. Echo de menos los saludos de personas desconocidas que empiezan siempre con mi vida y los mensajes que acaban con beso. Las conversaciones casuales con cualquiera que quiera escuchar y los pasajeros fortuitos en el autobús que sostienen tus cosas.

3 de marzo de 2015. En la casa de mis vecinos en San Lázaro, a una cuadra de Escobar, una mujer baila reguetón después de una celebración de santería realizada ese día.
Necesito a Cuba ahora que saturó mi ser y no puedo estar mucho tiempo sin ella. Veo Fresa y Chocolate sólo para escuchar los acentos cubanos. A mi cuerpo le hace falta la intensidad salvaje, los altibajos de la vida allí, mis proyectos y las fotografías que tenían más sentido porque me las tenía que ganar.
En estos momentos, Cuba está desolada. Volví hace poco y vi que la economía, otrora tambaleante, se había derrumbado. Las restricciones de la censura y la presión por la libertad de expresión han creado tensiones candentes entre el gobierno y el pueblo. Y todavía, la extraño.
El otro día, mi amigo Fabián, mi vecino de Escobar cuyo retrato fue grafiteado debajo de mi departamento —el artista que pinta 2+2=5 y un enmascarado por toda La Habana— me envió una foto de la nueva casa que se está construyendo en la esquina. De entre los escombros, se levanta una estructura que, en su opinión, es fea. Se acaba de añadir el fino, la capa de arena alisada sobre el cemento grueso, y algo único y hermoso emerge de los escombros. Es como la identidad cubana que busqué durante mi estancia en La Habana, como aquello que sólo conoces si lo has vivido. Es lo que me hace ser quien soy; aunque yo sea la única que lo crea.

17 de diciembre de 2015 La intersección de Infanta y San Lázaro en Centro Habana al atardecer del día en que se abrieron las relaciones con Estados Unidos.
Lisette Poole vive en Ciudad de México. Fue elegida por World Press 6×6 Global Talent y recibió el premio del Fondo Covid para periodistas de National Geographic por su podcast Vice News Reports en Ciudad Juárez. Su libro, “La paloma y la ley”, fue seleccionado por la revista Time como fotolibro del año y quedó como finalista de Pictures of the Year International. Participó en una gira con la revista Pop-Up y ha sido ponente en el Annenberg Space for Photography, en el Festival GABO de Colombia y en el Internazionale á Ferrara de Italia. Es miembro del Carey Institute for Global Good y de la International Women’s Media Foundation, y entre sus clientes se encuentran National Geographic, VICE y The New York Times, entre otros. Siga su trabajo en Instagram o en su sitio web, donde se puede adquirir su libro.
Traducido por Ingrid Ebergenyl. Ingrid Ebergenyl es traductora desde hace veinte años. Ha traducido textos académicos e institucionales, subtitulado películas y documentales, transcrito entrevistas y editado textos diversos. Su estancia en Río de Janeiro, para hacer la tesis de maestría en Estudios Latinoamericanos, le permitió perfeccionar su portugués. Ha traducido y editado para organismos internacionales, universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada. Además, prepara un anís casero exquisito y tiene la mejor receta de panqué de plátano. Es amante del jazz, el cine y la historia.
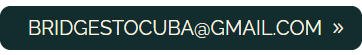






0 Comments