Muchos cubanos, como Susannah Rodríguez Drissi y su familia, no viajaron directamente a los Estados Unidos, sino que emigraron antes a un “tercer país”. En este evocador ensayo, Rodríguez-Drissi relata su experiencia como doble inmigrante y reflexiona sobre aquellos años de tránsito que pasó en Costa Rica, antes de que su familia finalmente se asentara en California, su destino final.
Un tiempo que se consume con el pasado y el futuro, incapaz de centrarse firmemente en el presente. Un tiempo atrapado entre la ilusión y la desilusión, entre el anhelo y la resignación, entre su emplazamiento y su fracturación. Un tiempo al que, de la misma manera, la autora regresa ahora para descubrirse, como todos nosotros, paralizada emocionalmente por la pandemia.
Abrazos,
Ruth and Richard
Por Susannah Rodríguez Drissi
Read post in English >>
Las niñas cruzan el jardín corriendo después de pasarse media hora dando saltos en el “brincolín”. En los escalones de la casa dejan huellas de fango y restos de hojarasca, llevándose consigo lo que queda del día. Es como si se estuvieran acostumbrando al sosiego, y también a la inesperada libertad que trajo esta nueva Era del Coronavirus.
Esperaba escuchar una algarabía alegre, pero nada. Las niñas han agotado su paciencia con tanto tiempo por delante. Incluso en este futuro, en el que meticulosamente hacemos inventario de nuestros días, ellas desprecian los segundos, los minutos y las horas que pasan en la terraza, en los sillones, o a la mesa del comedor.
“¿Ya tan pronto de vuelta?” pregunto.
Simplemente son indiferentes al paso del tiempo; a su delicada textura, a sus sombras, al amplio abanico de memorias que ocupa su centro. Contemplo cómo se alejan con prisa hacia otros mundos, y la tela de araña que de alguna manera nos mantiene emocional y psicológicamente unidas empieza a ceder. Siento congoja, tristeza.

(From left to right) Author’s daughters Kamila Maia Drissi and Leila Nauelle Drissi, San Diego, California.
En Costa Rica sabíamos lo que era gravitar de un día a otro, abarcando con nuestra mirada amplios espacios de tiempo. Sabíamos lo que era sentarse tranquilamente en un banco del parque, o de la iglesia, o de la parada de la guagua, oteando el cielo para identificar las estelas de los aviones que irían a California. Tal vez estos recuerdos de Costa Rica, en estos tiempos de fuego y coronavirus, sean otra urgencia de este momento. De la necesidad de recuperar la experiencia de la espera, y de cómo, poco a poco, se fueron rellenando los espacios del futuro. Y de lo predecible que fue todo, como lo es la lluvia o el cambio de las estaciones. Cuánta alegría y risas y juegos que ocuparon nuestra espera. Y cuán detestada nos acabó resultando.
Ojalá me acordara del día exacto de invierno del 81, cuando el tiempo pasó a ocupar el amplio presente, apenas sobrepasando el ritmo al que ya nos habíamos habituado, la velocidad con que nos rendimos a su carácter liquido.
Sólo llevábamos en Costa Rica un día y ya nos empapaba la lluvia. De nuevo, el agua. Los cubanos, parecía decirnos la lluvia, somos cuerpos envueltos en agua; extremos, tempestuosos, a la deriva. Una isla que gira incesantemente sobre sí misma, sin otra salida que al mar.
Pero no estábamos en Cuba, y ni las nubes ni los relámpagos habían anunciado la lluvia. La lluvia nos cogió de sorpresa mientras paseábamos por esta o aquella calle sin rumbo, apuntando a las rejas de las ventanas, a los edificios, los lugares, las frutas, y las personas cuyos nombres desconocíamos. “Pulpería, periférico, Alajuela, Guanacaste, jocote, Ticos y Ticas,” susurrábamos, riéndonos con el cosquilleo que ese español ajeno nos provocaba en la lengua.
Mi hermana y yo nos quedamos rezagadas, metiéndonos entre arbustos aquí y allá para ver cómo se formaban charcos. Y entonces fue que los vi. Una hilera de colores, azul, verde, violeta, rosa. “Chupa chups,” nos dijo el vendedor frunciendo el ceño peludo. Aunque se había resguardado de la lluvia en un umbral, había dejado a la vista su modesta mercancía de caramelos.
Fue en ese preciso momento, bajo la lluvia, que me enamoré de aquellos pirulís costarricenses. Ya siempre me habría de mantener al acecho de los Chupa Chups.

(From left to right) Author with younger sister Susette Rodríguez, San José, Costa Rica, 1981.
Cuando por fin regresamos a la que fue nuestra primera casa fuera de Cuba, empapadas y con escalofríos, mis padres tuvieron que frotarse los ojos y aclararse la garganta: tanto de lo que habían visto y pronunciado les era ajeno. Su cariño por este nuevo mundo se inflaría para después explotar una y otra vez. Pero para mí, el deseo ya despertado me provocaría excitación a la menor oportunidad. Así que cuando vi la bolsita de chocolates encima del refrigerador, entre guarias moradas y delicadas orquídeas, lo que quería era más.
Con los muslos tensos y las largas trenzas goteando en el linóleo gris del piso, extendí mis brazos hacia el techo y traté de empinarme. Llegué a rozar un borde, pero con sólo nueve años, no era lo suficientemente alta para llegar.
“¡Estás empapada y ensuciando toda la casa!,” me gritó mi madre desde la otra habitación.
Pero como no me veía, hice como que no la oía. Arrastré una silla hasta la puerta del refrigerador y me subí en ella. En aquella lejana tarde, con el chaparrón golpeando las ventanas como piedras, mi descubrimiento del chocolate condenó las flores de Costa Rica a la indiferencia. En el otro cuarto, mi padre trataba de hacer funcionar el secador de pelo mientras mi madre secaba el de mi hermana con una toalla.
Y todo era lluvia. Plaf, plaf, plaf, caía en todas partes. Todo estaba compuesto de agua, hasta el Jell-O, le gustaba señalar a mi padre. En Costa Rica la lluvia es engañosa porque aunque cae con urgencia, lo hace muy lentamente. Uno siente cada una de las gotas.

(Adults, from left to right) Julio Arrítola, Aleida Rodríguez, Juana, Jesús Rodríguez, Deisi Arrítola. (Children, from left to right) Javier Arrítola, Susette Rodríguez, Susannah Rodríguez, Jacqueline Arrítola, San José, Costa Rica, 1982.
Para nosotros, los treinta y pico de cubanos que habíamos llegado al complejo de apartamentos en la montaña de Montelimar, en los Turrubares de San José, la lluvia, igual que el chocolate, la gelatina, los cereales y muchas otras cosas que acabábamos de descubrir, contenía todas las posibilidades de un nuevo comienzo. Adonde quiera que miráramos, el agua de la lluvia se esparcía y extendía con optimismo.
El tiempo corría con lentitud, con la dulce cadencia de la niñez. Para marcar los días, mi familia visitaba a otros cubanos. Todos nosotros, los cubanos de Costa Rica, comíamos rositas de maíz y Jell-O de fresa, y mirábamos películas que, aunque no eran recientes, para nosotros eran nuevas. Padres e hijos todos descubrimos La Telaraña de Carlota, de Hanna-Barbera, Benji, y Furia de Titanes. Y nos fascinamos con las estrellas nacientes de Chiquilladas y Siempre en Domingo, cuya canción repetía que “América es la fiesta más grande, la más importante.” Películas y canciones eran la banda sonora que llenaba nuestros días con la dignidad que ilumina las cualidades más humanas: resistencia, esfuerzo y temor. Mientras, pasaba el tiempo.
Unos se adaptaron mejor que otros. Mi hermana y yo íbamos a pie a la escuela pública junto con otros niños cubanos. Ella caminaba a mi lado sin hablar con nadie, comiéndose el mundo con la mirada, tan lejos como pudiera abarcarlo. Como a mí siempre me gustaba hablar con extraños, me hice amiga de Jenisú, de cara redonda y habitual buen humor, y de otra Susana, tímida y agridulce como un signo de interrogación. De Violeta, por otra parte, era mejor mantenerse alejada. Sus chupetones en el cuello llamaban la atención, y en nuestras mentes juveniles ella representaba lo opuesto a los valores católicos que nos habían inculcado.

(From left to right) Fernando and Hortencia Casteleiro, Cartago, Costa Rica, 1982.
Mi padre buscaba trabajo eventual pintando o construyendo casas con una inquietud que no dejaba de incrementarse. Ese era su punto fuerte: el eterno fastidio le proporcionaba un alivio pasajero mientras hacía planes de futuro. Sus planes eran rutilantes y nos ayudaban a sobrellevar la infinita espera. En California tendríamos una casa con piscina -nos decía- y un carro y un perro hermoso. Muy a menudo sus planes operaban como una defensa ante la espera, y nos preguntábamos cómo uno podría afrontar la vida sin ellos.
Al final, fue mi madre la que pudo ver más allá de las rejas de nuestra ventana, y lo que vio fue una isla. Gracias al medio esencial de su propia voz, cantando, pudo trascender nuestras vidas en aquel momento y volver a las que habíamos dejado atrás. Sus canciones hablaban de pérdida, de soledad, de remordimiento, trayendo una cierta desesperación a un presente nacido de aquellos tiempos anteriores. Con nueve años, me iba haciendo mayor y también más blanda cantando sus canciones. No estábamos en nuestro hogar, cantaba la voz de mi madre. Ni por asomo.
Nosotros los cubanos de Costa Rica hicimos las paces con la espera. La espera envolvía todo con una especie de sopor de sobremesa, incluyéndonos a nosotros. “Todo llega para el que sabe esperar”, nos repetíamos. Pero por debajo de la cotidiana y aparentemente tolerable experiencia de la espera había un tictac ansioso. Emergía desde lo profundo: de la necesidad de asentarse, de plantar semillas y echar raíces. Y se regeneraba al ver a otros cubanos, recién conocidos, marcharse a su destino final: uno a Miami, Orlando o Tampa. Otro a Nueva Jersey, Tucson, Dallas o Nueva York.
En aquellos buenos momentos de la espera buscábamos sus manos y sus caras, a cualquier hora, a la puerta de las casas, en las cocinas y salas de estar, y el ansioso tictac se calmaba. Era entonces, cuando podíamos estar en compañía de otros, riendo y bailando, que nuestros gestos tensos se relajaban con el sentimiento. Esperábamos empezar una nueva vida en California y no le pedíamos mucho al presente. Nos sentíamos seguros, abrigados al calor de una isla cubana imaginaria cuya matriz estaba a 1,477.75 millas de Costa Rica.
Ha pasado un año desde que llegamos a San José y persigo a mi hermana pequeña por la calle esgrimiendo unas tijeras. Yo me río y ella chilla. No pienso hacerle daño pero quiero que piense que sí. Jugamos a los piratas en terrenos baldíos, y ¡grrr-grrr-grrr! con niños cubanos desdentados y otros del barrio. Jenisú, Susana y Violeta son solo amigas de la escuela, pero nunca jugamos con ellas. Correteamos por todas partes, comemos Meneítos, y bebemos Fantas de naranja congeladas de las pulperías que no desean otras cosas que nos marchemos. “¡Pura vida!” gritamos. Nos aprendemos anuncios de antiácidos y descubrimos a Los Picapiedra y la tele en colores en la casa de otro niño. No podíamos creer lo que veíamos. Nunca podíamos creer lo que veíamos. Y mientras, esperábamos. Siempre esperábamos.

(From left to right) Ofelia Casteleiro, Hortencia Casteleiro, Concepción Queipo, Susannah Rodríguez, Aleida Rodríguez, Susette Rodríguez, Jesús Rodríguez, San Antonio de Escazú, Costa Rica, 1982.
Ya había pasado un año desde que mi padre anunció que por fin nos marchábamos a California. Mi hermana y yo, acompañadas de otro grupo de niños cubanos sin dientes, nos preparamos para lo inevitable aprendiendo inglés. One-Two-Three-Four-Five y A-B-C-D. Alguien encontró un LP de canciones de Disney. Em-I-See-Kay-Ee-Y-Em-O-U-Es-Si. Nuestra meta era aprender inglés.
La idea de marcharnos nos distraía del vacío en el estómago, del temor general de abandonar Costa Rica. Tumbada en la cama, sintiendo los latidos del corazón, extendía un brazo al vacío. Mirando al techo, contaba todos los amigos que habría dejado atrás para cuando llegara a California: Jenisú, Susana, Carmita, Jacqueline, Violete, y todos los niños cubanos desdentados de Costa Rica. Pero días después de que mi padre nos anunciara la partida, nos dio la noticia de un retraso. “Porque así son las cosas,” dijo sin más. Sentí alivio. A lo mejor, después de todo, el tiempo se extendería y nos quedaríamos un poco más. Porque la verdad era que la mayoría de los días, cuando estaba parada extendiendo las manos al borde de la lluvia, no había otro lugar en el que deseaba estar. Solo cuando dejaba de llover y el día se quedaba quieto, sin nubes, yo sentía la súbita necesidad de dar el salto, de marcharme. Al igual que la lluvia, el deseo de quedarnos o irnos llegaba en ráfagas inesperadas. En aquel momento, agradecí que no nos fuéramos.
Aquellos años en Costa Rica trajeron muchas alegrías y también muchos días cansinos a los que seguíamos regresando. Habría muchos más retrasos. Tanto empacar y desempacar porque en la embajada americana sabían que nuestro nombre era Rodríguez. Y parecía que a los cubanos les asignaban espacio en el avión en orden alfabético, según un cubano llamado Suárez que llevaba décadas esperando marcharse. Estábamos de suerte, pensé. También nosotros tendríamos que esperar un poco más.
Al tercer año, de repente el tiempo empezó a pesar. Supongo que al ir acumulándose los días, el pequeño tictac se iba impacientando y estaba segura de que podía oírlo zumbando en los oídos de mis padres. La impaciencia que tenían por marcharnos era cada día mayor, y a nuestro alrededor todo fue empacándose o regalándose a los que estaban detrás nuestro en la cola. Nos íbamos; nuestro momento había llegado. En general, mi familia se había preparado para la partida, para salir de la espera y dejar la lluvia y a los cubanos, nuestros bellos cubanos de Costa Rica, cuando llegase la hora.

(Adults, from left to rignt) Amarilys, América, Enma, Minor Sibaja, Deisi Arrítola, Julio Arrítola, Yamilet Sibaja, Juan Carlos. (Children, from left to right) Susette Rodríguez, Javier Arrítola, Jacqueline Arrítola, Susannah Rodríguez, Nela Sibaja, Juan Santamaría International Airport, Alajuela, Costa Rica, 1983.
“Estoy cansada de esperar,” dice mi hija mayor. La luz del sol se cuela por la ventana iluminando sus ojos oscuros, y la veo, como a menudo, abrumada por sus muchos interrogantes. “¿Cuando vamos a volver a la vida normal?” Quiere que le de garantías de que todo va bien a pesar de todo. Se hunde en el sofá, con sus piernas flexionadas hacia un lado y su torso inclinado hacia el otro, esperando mi reconocimiento.
“Pronto,” farfullo. “Pronto.”
Tratando, forzándome a recordar me asomo afuera. Es el atardecer, y el sol se hunde, oscureciendo la terraza. A poca distancia, en la hierba, las niñas juegan con sus primas a perseguirse con sable de luz de La Guerra de las Galaxias. “¡Chocolate!” les grito desde la terraza. He decidido hacer una prueba. Prefieren ignorarme y no les culpo. Es una ocasión especial, la primera vez en muchos meses que pasan tiempo juntas. Disfrutan del aire fresco, del contacto físico y de los juegos infantiles en la hierba, tan ausentes de sus vidas hasta ahora. Se me ocurre que esta espera a la que todo el mundo llama Pandemia Global ha sido un regalo para mis hijas. En el futuro, definirá su personalidad. Valorarán la libertad de ir y venir a su antojo, así como a la escuela, y a reuniones con familia y amigos en espacios cerrados.
Inspirada por una especie de esperanza, miro a lo lejos y siento que me elevo entre sentimientos de dicha y de fascinación, y más allá de toda la novedad de nuestra vida en Costa Rica, un lugar libre y fácil al que casi consideramos nuestro hogar durante tres años y medio. “Hemos aprendido a esperar de nuevo”, me digo. De repente, inesperadamente, aquel otro mundo que dejamos atrás hace tantos años renace por fin.
*
Este texto está dedicado a Fernando, Ofelia, Concha, y Hortensita – Deisi, Julio, Jaqueline, y Javier –Lalito y Carmelina Crespo – Nancy, Kike, y Kikito – Adita “Maní,” Eduardo, y Yamilet – América “Titi,” Raúl “La Fiera,” Enma, Raulito, y Amarilys – Minor, Nela, y Yamilet – Anabel Núñez de Giménez – Ida, Antonio, Maria, Damián, Carmita, Mercedita, y Toñito – Maria Ester “La de la pulpería” – Juan Carlos y familia – Oscar Muxo de la Cuesta “El Doctor,” María Auxiliadora “Ausi,” y Alejandro – Gladys Maduro – Aleida, Jesús, Susannah, Susette Rodríguez, y Ena Rosa Rodríguez “Tía Mimi.”
Susannah Rodriguez Drissi is an award-winning Cuban-born writer, poet, playwright, translator, and scholar. Her work has appeared in journals and anthologies such as In Season: Stories of Discovery, Loss, Home, and Places in Between, which won the 2018 Florida Book Award; Publishers Weekly; Los Angeles Review of Books; Miami Herald; Nuevo Herald; and Diario de Cuba, among many others. Her musical, Nocturno, will premiere in Miami in 2021, directed by Victoria Collado (Latin History for Morons), with musical direction by Jesse Sánchez (Hamilton). She is the author of The Latin Poet’s Guide to the Cosmos (Floricanto Press, 2019) and is on the faculty of the Writing Programs at the University of California, Los Angeles. Her novel, Until We’re Fish, published in October 2020 by Propertius Press. Until We’re Fish was nominated for the National Book Award, the National Book Critics Circle Award, the PEN Open Book Award, and the PEN/Hemingway Book Award.
Ariana Hernández Reguant is a visiting research scholar at Tulane University’s Cuban and Caribbean institute and has written extensively about Cuban and Cuban American culture and society. Her translations have appeared in this blog previously, here and here, as well as on other blogs. She was the founder and editor of the webzine Cuba Counterpoints.
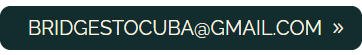






0 Comments